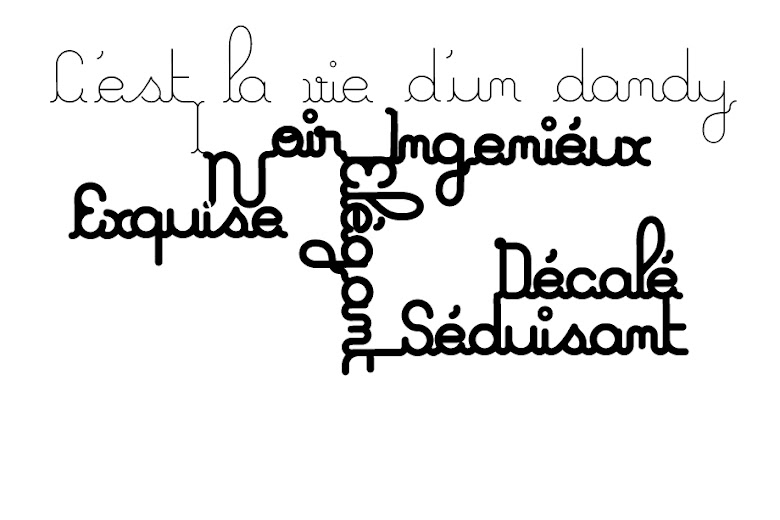En cierta ocasión el director francés Roman Polanski (1933-), al reflexionar sobre su propia autoría cinematográfica expresaba: “El cine es una especie de radioscopia del director, donde éste no puede escapar, no puede mentir, donde se ve enseguida la mentalidad del tipo que ha hecho el film; si es pretencioso, inteligente, racista, imbécil, etc” Así pues aseguraba además en sus memorias que es precisamente la cuestión de la difusa frontera entre realidad y ficción la que ha constituido su pasión vital y profesional desde su más tierna infancia, fuente incesante de placeres y amarguras. De hecho, se manifiesta en la representación realista que se substrae de esas paranoias y relatos ambigüos que abundan en su filmografía, sirviendo tanto para hacer más efectiva la psicología de sus historias, como también para confundir la visión interna de los personajes con la realidad objetiva que les rodea, hasta tal punto que es harto complicado distiguir en ciertos casos la naturaleza que rige esa misma dualidad. Es esta zona intermedia y enigmática, sin aparente identidad, la que separa lo real de lo que no lo es: como en el claustrofóbico apartamento londinense donde yace la abstraída Catherine Deneuve de Repulsión; en forma de perturbadas alucinaciones sufridas por Jon Finch en el castillo de Macbeth, o en las obsesiones sexuales de un hastiado Hugh Grant en el crucero de Lunas de Hiel; así hasta su última película, donde el leve conflicto de unos confinados matrimonios burgueses en el salón de un apartamento neoyorkino (Christoph Waltz y Kate Winslet / John C. Reilly y Jodie Foster) deviene en una lucha feroz auspiciada por Un dios salvaje, ejemplos todos ellos, situados en esa geografía polanskiana donde el realizador busca guarecerse instintivamente para seguir adelante, tras reponerse durante toda su vida de un destino inefable. Quizás se deba a ese aislamiento por el que Polanski ha percibido el mundo durante años, –a través de muros y alambradas como superviviente del guetto de Cracovia o detenido y en arresto domiciliario en Suiza–, lo que le ha permitido interiorizar constantemente el huis clos de su obra.

Todavía en activo, (el último galardón recibido pero que no pudo recoger fue en España por la adaptación de Un dios salvaje a manos del Círculo de Escritores Cinematográficos el pasado 13 de febrero) Roman Polanski sigue siendo ese mismo director que fue en su juventud; el que habla del aislamiento físico y psicológico, de la inexistencia de la verdad absoluta o de la presencia de demencias turbadoras, y todo, frente a unos fantasmas que provienen del interior o exterior del cuerpo de sus personajes. El espectador observa aterrado que no hay forma de deshacer el enredo mental mediante la cámara de Polanski, en los ojos de sus protagonistas: Rosemary en Rosemary's baby; Carole en Repulsión (desde ese primerísimo primer plano del ojo) y Trelkovsky en El quimérico inquilino, mostrando el mundo al espectador a través de ellos, para que éste último también se enfrente a la realidad y saque sus propias conclusiones, sujetas también a la ambigüedad tanto del cine como de la vida. En definitiva no dejan de ser sus películas complejos estudios psicológicos sobre cómo se comportan los individuos en un ambiente social razonable, pero amenazante, base del drama de la identidad y la corrupción de la sociedad moderna, premisas que exponen los miedos inconscientes, colectivos y culturales atenazados por su personal modo de dirigir, su implicación personal en sus proyectos, y también por esa leyenda negra que le ha hecho a sí mismo y le perseguirá siempre.